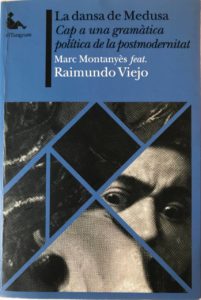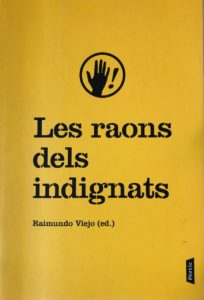Ene
23
La década desaparecida
- POSTED BY Mundus IN Sin categoría
Los ochenta y la mutación molecular resistente

En los últimos tiempos se han venido elaborando algunos materiales clave para remontar al último momento constituyente y diagnosticar el clima cultural de los años inmediatamente anteriores a la Transición. La década de los setenta vuelve a emerger con fuerza –y no sin razón– en la memoria colectiva. En todos los libros, documentales, exposiciones, etc., que han ido saliendo a la luz se diagnostican merecidamente los años del tardofranquismo y el cambio de régimen como años de una ebullición extraordinaria.
El “entusiasmo” (Luis Herrero), característico del momento de la ruptura constituyente, contrasta con el “desencanto” (Jaime Chávarri) que marca los años de la consolidación democrática que vinieron justo después. Y es que una vez refrendada la Constitución, firmados los Pactos de la Moncloa y conjurado el espectro del golpismo con la apabullante victoria del PSOE tras el 23F, España, podía decirse, se había convertido en “the very model of transition” (Josep M. Colomer); un ejemplo de cambio de régimen inspirador para politólogos y gobernantes de la tercera ola de democratización.
Así vistos, los ochenta acaban siendo los años en que el éxito democratizador de la oposición antifranquista de izquierda condujo al paradójico triunfo ideológico del neoliberalismo. Cuatro décadas de lucha contra la dictadura venían a concretarse en una democracia de ejecutivo fuerte, centralidad decisora de los partidos políticos y escasa participación ciudadana. Solo la excepción vasca persistía en impugnar la historia de éxito. Para el resto del país, la clausura del horizonte antagonista abierto dos décadas antes, trajo consigo el burnout colectivo de toda una generación.
En gran medida, muy probablemente hasta el 15M, esto ha seguido siendo así para una amplia mayoría social. Quizá ahí estribe la principal motivación para rescatar los ochenta del olvido postransicional. En este sentido, Jorge Alemán y Germán Cano ha trazado una línea de reflexión y relato bien interesante, apuntada ya desde el título mismo de su libro-conversación Del desencanto al popuismo. Pero incluso desde ahí, o precisamente por lo que allí se habla, los ochenta siguen pidiendo ser revisitados en toda su complejidad.
El cambio de clima operado por la exitosa consolidación del régimen del 78 a partir del triunfo electoral socialista del 82, fue vivido por la izquierda como el triunfo definitivo de un relato cuya arquitectura emotiva sigue brotando de la razón cínica. El agotamiento de la utopía, la reconversión industrial, la desolación de la heroína, la llegada del SIDA, la derrota del sindicalismo, el fin de la intelectualidad comprometida, etc., se tomase como se tomase, no daban más que motivos para la desesperanza. No es de sorprender que el desencanto hiciese fortuna como concepto, sobre todo a la izquierda. Lo que, si acaso, resulta sorprendente es que lograse pervivir una disidencia política, social y cultural.
Con el discurrir de la década la auctoritas de las voces en la intelectualidad de la izquierda naufragada fue sonando cada vez más distante, hueca e ideológica a las generaciones que se fueron incorporando a la vida adulta; muy en especial a partir de la segunda mitad de la década, cuando se hacían cada día más eco de la izquierda y menos conversación activa de la crítica en las calles. Aunque entonces éramos muy jóvenes, no creo que sea falso datar de aquellos días las primeras disonancias entre el discurso de izquierda y las expectativas materiales de mi generación. Al pensar en ello no se libra uno de una incómoda impresión: la desdiferenciación subjetiva respecto a la izquierda hunde ahí sus raíces.
Lo que siguió al 82 tampoco contribuyó a que las cosas fueran de otro modo. Algunos de los hitos políticos más relevantes de la década se hacían de difícil encaje en la narrativa progresista fuera del cinismo, en tanto que tonalidad emotiva dominante del discurso: la liquidación de la industria pública por medio de la acción social concertada acordada en los Pactos de la Moncloa, el apoyo socialista a la OTAN ratificado en un ajustado referendum, la aparición del GAL ante la completa pérdida de sentido de la acción armada, la defensa del elitismo en la selectividad mientras la universidad se masificaba, las “únicas políticas económicas posibles” como contrapunto al éxito masivo de la huelga general del 14D, etc., etc.
A pesar de todo ello, en el momento más gatopardiano del siglo XX, algunos nos incorporamos a las filas del antagonismo; desde la disidencia de la hegemonía neoliberal, por medio de una desobediencia civil que cuestionaba las insuficiencias del régimen, en la deserción intelectual, estética y política respecto al marco cultural que entonces se nos imponía. No fue fácil, ni hubo épica; éramos pocos tirando a casi ninguno, permanecíamos invisibilizados o construidos como una suerte de marginalidad optativa, una apatía parasitaria de la España “país en el que se podía hacer más dinero en menos tiempo” (declaraciones de Solchaga, ministro socialista). La divisoria entre una ciudadanía de pro y el cuerpo informe de “vagos y maleantes” había vuelto para quedarse una buena temporada.
Quienes llegamos en los ochenta, fuimos un precariado avant la lettre, un lumpen inopinado en la prédica triunfante de la modernidad. Nuestras figuras laborales eran precarias como un repartidor de Telepizza contratado por una ETT. Nuestra composición sociológica era compleja, abigarrada, integrada por figuras tan dispares como el joven parado hijo de reconvertido industrial, el opositor de la encerrona eterna, el aplicado becario aspirante a clase media, etc. El imaginario juvenil de la disidencia no solo renegaba del yuppie. Lo cierto es que se veía reflejado en la marginalidad urbana del yonqui, el punki y el quinqui; en la estética de Jon Manteca, paria, cojo, seropositivo …y veloz como pocos, a pesar de lo evidente, en la huida de las cargas policiales del gélido invierno del 87.
Llegamos tarde a todo. Los buenos viejos tiempos solo habitaban en las conversaciones de nuestros mayores más inmediatos, empaquetada por el cinismo de una completa y reciente derrota en todos los frentes. Tuvimos que crecer –sobre todo quienes lo hicimos en ciudades pequeñas y medianas– huérfanos de un entorno militante, faltos de espacios de socialización antagonista, anhelantes de un pensamiento crítico, cabalgando entre el dogmatismo, el nihilismo y la nostalgia. Cómo se hizo es un interrogante de investigación que no debería ser desdeñado.
A pesar de todo, pudimos ser, a nuestro modo, protagonistas de nuestra propia ola de democratización. La primera que se las tuvo que ver con el régimen del 78 ya instaurado, consolidado e institucionalizado. Un tiempo en el que hubo que aprender a disputar el sentido común al neoliberalismo en ruptura con el desolador vacío del pasado más inmediado; arrebatárselo a los ganadores del cambio de régimen y sus fastos olímpicos. Nadie estaba preparado para la mutación que exigía un repertorio de la acción colectiva a la altura de las circunstancias. Hacia atrás solo había un rastro de derrota, decepción y añoranza de la épica de la lucha antifranquista, que en poco o nada servía al protagonismo emergente.
La primera ola democratizadora que enfrentó el régimen del 78 empezó a desplegarse como reacción a las políticas económicas nacidas de los Pactos de la Moncloa y los gobiernos de la última UCD y el PSOE. La geografía de la revuelta no era otra que la de las ZUR (Zonas de Urgente Reindustralización) y las ZID (Zonas Industriales en Declive). Salpicaba el conjunto del país más allá de los grandes espacios metropolitanos, en la toponima de los amenazados enclaves industriales. Ciudades como Cádiz, Gijón, Vigo, Sagunto, Ferrol y tantas otras dibujaron la primera cartografía democratizadora de la democracia realmente existente. En el tránsito al posfordismo no es de sorprender que aquella fuese la geografía: la España vaciada de industrias y sociología del paro de masas.
La desobediencia durante aquellos años fue constante, practicada desde la okupación, la insumisión y el piquete. Se atravesaron de forma concatenada ciclos de luchas como los de la reconversión naval, la campaña contra la OTAN, las protestas contra la selectividad, la huelga general del 14D, las manifestaciones pacifistas contra la Guerra del Golfo, la celebración del Anti-V Centenario y tantas más. Aunque hoy se tiende a minimizar la importancia de aquellos años de mutación para los movimientos, no es posible prescindir de sus sedimentaciones si se quiere entender la oposición rupturista con el régimen del 78, sus éxitos y sus fracasos (también los actuales).
El retorno al antagonismo tras la clausura del orden constitucional se tuvo que instanciar entonces en las menguantes resistencias sindicales. Se alimentó de los desbordamientos espontáneos en las huelgas de la generación más joven y desesperada. Fueron años de punk, litronas y molos; de banderas negras, chupas de cuero, chirucas, imperdibles, cadenas y crestas. Se echó mano de plataformas de partidos y sindicatos, de coordinadoras de colectivos, algún que otro renombrado escritor o artista y manifiestos; de charlas informativas y debates interminables, cartelerías en fotocopia y envíos por fax; de engrudo, cola y caldero. Los movimientos se forjaron en las casas okupas y los espacios liberados; los sostuvieron los comités antiSIDA, los fanzines de la contracultura, los colectivos de insumisos, feministas o ecologistas.
El internacionalismo se expresó por medio de los comités de solidaridad con América Latina con la causa sandinista. Salió a la calle masivamente para oponerse a la masacre del pueblo iraquí en aquella guerra que tal vez no tuviese lugar, pero sí haría que la gente de a pie tuviese que soportar bombardeos, además de a Sadam Hussein. Con el Kurdistán, Palestina, Sudáfrica y la larga lista de causas interminables de la política exterior se hizo el puente entre la historia de la descolonización y el altermundialismo posterior.
Parte de aquello ha sido escrito aquí y allá, a menudo como colofón a las memorias de la Transición, la movida o los capítulos más emocionantes de las biografías del establishment. Sin embargo, todavía hoy carece de una narrativa propia, escapa a las conceptualizaciones que se han elaborado desde la discursividad hegemónica. Indagar en lo sucedido durante los ochenta, desde una óptica leal a los protagonistas y los días, se convierte hoy en una tarea complicada, pero no por ello menos urgente.