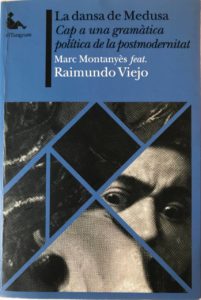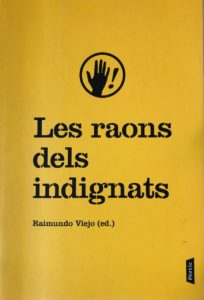Oct
03
El día que empezó la Europa alemana

Hoy, 3 de octubre, se cumplen tres décadas de la restitución de la “Unidad alemana” (deutsche Einheit). Aquel día de 1990 culminó la incorporación a la República Federal de Alemania (RFA) del Berlín reunificado y los cinco “estados federados” (länder) en que se había constituido la República Democrática Alemana (RDA). Esta segunda unificación de Alemania también pondría fin al cambio de régimen iniciado menos de un año antes, el 9 de noviembre de 1989, tras la caída del Muro de Berlín. Nadie entonces habría podido siquiera intuir que, en tan poco tiempo, ambas repúblicas integrarían un solo Estado nacional bajo la forma constitucional de la RFA.
Aquel 3 de octubre, hace ahora treinta años, todo eran celebraciones por el final de la Guerra Fría y del “socialismo realmente existente” (Bahro). Para Willy Brandt, artífice de la Ostpolitik y partidario de la unificación desde el primer momento, por fin “crecía unido aquello que se pertenecía”. Eran días de un patriotismo desbordante entre los alemanes. Incluso las potencias aliadas de la II Guerra Mundial se habían avenido a suscribir poco antes –el 12 de septiembre de 1990– el Tratado 2+4, un acuerdo diplomático que ponía fin a la división en las dos repúblicas y a la hegemonía dibujada sobre el mapa europeo en las conferencias de Yalta y Potsdam (1945).
Aunque a Helmut Kohl la caída del Muro de Berlín le había cogido con el paso cambiado haciendo unas inoportunas declaraciones pangermanistas en Annaberg (Polonia), el proceloso año escaso transcurrido desde entonces le había encumbrado a lo más alto. Investido de facto como el canciller de la Unidad, su partido encaraba viento en popa las elecciones de diciembre de 1990. Apenas un año antes se habían llegado a ver estos comicios como el más que probable fin de su carrera. Hoy son considerados el principio de la Segunda Era Kohl.
Las voces críticas que se habían opuesto a Kohl se habían acabado por apagar o resignar a lo inevitable. En el otoño de 1990, el lema “Alemania, una sola patria unida” era el marco interpretativo de toda la política germánica. Frente al canciller de la Unidad, el líder socialdemócrata, Oskar Lafontaine, aparecía como inevitable perdedor. De poco le valía haber renovado la socialdemocracia un año antes dejando atrás el Programa de Godesberg (vigente desde 1959), a fin de dar solución a los retos lanzados en los años setenta y ochenta por los llamados “nuevos movimientos sociales”. En 1990 solo se hablaba de Alemania.
O casi todos, porque Die Grünen (Los Verdes) habían intentado el juego iconoclasta con el viejo slogan del 68 readaptándolo: “Todos hablan de Alemania, nosotros del clima”. Hasta aquel momento, el partido había capitalizado el reto movimentista a costa de las pérdidas socialdemócratas. Pero la caída del Muro encontró a los ecologistas desgastados por la escisión entre sus facciones “idealista” (fundis) y “pragmática” (realos). Con la unificación, los de Gert Bastian y Petra Kelly llegarían a desaparecer prácticamente de la escena política. Nadie en sus filas había sabido leer lo escrito en su día por Rudi Dutschke sobre la cuestión alemana.
El encaje de la Alemania unificada en una Europa por construir
La II Unificación de Alemania alumbraba en el centro de Europa un país de casi ochenta millones de habitantes que, de inmediato, despegaría como potencia respecto a sus principales socios europeos. Si hasta entonces la RFA, con sus 62 millones de habitantes –equiparables a los 58 de Francia, los 57 del Reino Unido e Italia–, había mantenido un cierto equilibrio inter pares, a partir de 1990 la potencia germánica se desmarcaba en solitario. La posición geopolítica central de la Alemania unificada, fronteriza con nueve países, la convertía en un actor privilegiado del desplazamiento del eje europeo hacia el Este. Además, la reconfiguración del espacio europeo –marcada por la redefinición de las fronteras de los años noventa (además de la propia unificación, las guerras balcánicas, las secesiones bálticas, el fin de Checoslovaquia, etc.)– se acabaría convirtiendo en el escenario en que se pondría a prueba la supuesta vocación europeísta de la unificación alemana.
En el debate de la época, el encaje de la Alemania unificada en Europa vino a formularse con el dilema “¿Alemania europea o Europa alemana?”. Las figuras públicas occidentales críticas con la unificación –desde políticos como el propio Lafontaine hasta intelectuales como Jürgen Habermas o Günter Grass– habían advertido desde el primer momento sobre el riesgo de un nuevo nacionalismo teutónico. La idea de un DM-Nationalismus o “nacionalismo del marco alemán” que lograse por la vía monetaria lo que no habían conseguido las divisiones acorazadas de panzer por la vía militar se presentaba en vísperas del Tratado de Maastricht (1992) como una hipérbole contradictoria con un cierto europeísmo militante que había caracterizado la política exterior de la RFA durante la Guerra Fría. Pero entre aquel momento y la actualidad hemos visto cómo la política europea no ha cesado de recuperar, bien que bajo renovadas líneas de discurso, las tonalidades emotivas de los viejos nacionalismos.
Para comprender qué se hizo de la relación de Alemania con el proyecto europeo desde la unificación hasta hoy sigue siendo clave retornar sobre la forma en que se realizó la unión de las dos repúblicas alemanas y repensar, sobre todo, qué fue lo que se activó entonces. Con el tiempo hemos podido verificar que, tras la restauración de un único Estado nacional, había mucho más que el reencuentro de las familias separadas por el Muro, la restitución de una unidad orgánica, cultural e histórica del pueblo alemán o la superación del orden geopolítico del Telón de Acero. A decir verdad, la manera en que se resolvió la unificación ha acabado desvelando la cara oculta del europeísmo germánico de la Guerra Fría: una matriz etnonacionalista latente, pero funcional al Estado nacional en su pervivencia en un mundo cada vez más globalizado.
Así releídas, en la verificación de lo que ha sido la historia posterior, el republicanismo de las tesis de Dolf Sternberger sobre el patriotismo constitucional, adaptadas por Habermas en aquel contexto, se ha demostrado de una ingenuidad cosmopolita poco atenta a la movilización de las identidades y la política de las emociones que habría de venir con la globalización. La idea de que durante cuatro décadas los alemanes occidentales hubiesen logrado desarrollar un vínculo afectivo hacia las instituciones de la República Federal, basados estrictamente en la razón y en una supuesta desdiferenciación cognitiva que les hacía conscientes de su adhesión a los principios republicanos por encima de los vínculos sentimentales de la pertenencia nacional, se demostró a la postre políticamente insolvente. Sin embargo, la advertencia de que entonces se estaba activando un nacionalismo de Estado que vendría a cuestionar el proyecto europeo hasta hacer prevalecer los intereses germánicos en la UE de forma inédita no ha perdido su interés como una prognosis útil para pensar la Europa de hoy.
En los inicios de la Guerra Fría, la instauración de la RFA optó por un Estado nacional que se concebía como incompleto, la pieza más grande de un puzzle todavía por volver a montar. A diferencia de la Alemania oriental, constituida sobre el mito antifascista del estalinismo, la Alemania occidental había aceptado como propio el legado y capitulación incondicional del III Reich al que había dado continuidad histórica con una norma fundamental provisoria –la Ley Fundamental de Bonn o Grundgesetz– a la que haría operar a modo de Constitución (Verfassung) a la espera de la definitiva autodeterminación del pueblo alemán en un solo Estado nacional (en el sobrentendido territorial que se efectuaría dentro de las fronteras anteriores al Anschluß de 1938 por el que Austria había sido anexionada).
En las jornadas de movilizaciones que siguieron a la caída del Muro de Berlín entre la multitud que disputaba lo popular a los dirigentes de la RDA al grito de escisión “somos el pueblo” se le operó un pequeño giro lingüístico de enormes implicaciones políticas. Poco a poco “el” pueblo dejó de ser ese irreductible que Maquiavelo contraponía al príncipe absolutista y se convirtió en “un” pueblo –el volk alemán, en todas sus resonancias históricas– que se constituía como sujeto ampliado del Estado nacional en los territorios de la Alemania oriental. Alemania volvía a Europa como variación actualizada del viejo tema herderiano a los tiempos globales. Todavía hoy seguimos pendientes de un análisis en profundidad sobre la manera en que lo sucedido nos ha estado afectando, muy especialmente en la última década. Pensar el futuro de Europa bien merece la pena reflexionar sobre ello.