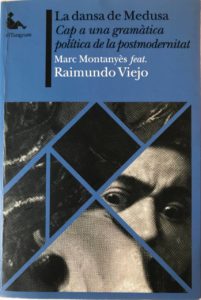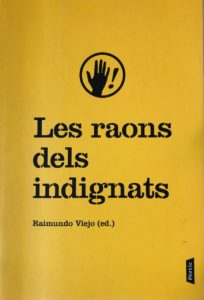Mar
28
Piñeiro y Catalunya hoy
- POSTED BY Mundus IN Sin categoría
Artículo publicado en CTXT. En él se reflexiona sobre la importancia que tiene bajo una óptica democrática saber identificar el lugar de la nación en el discurso político. En el actual contexto catalán se recurre a la singular figura del galeguista Ramón Piñeiro para ilustrar la importancia que tiene en el presente articular el proceloso vínculo entre nación y pluralismo.

Ramón Piñeiro tal vez haya sido la figura más relevante del galeguismo en la segunda mitad del siglo XX. Tras la muerte en el exilio de Castelao –allá por 1950– acometió una triple tarea de envergadura histórica: primero, reagrupó y reorganizó en la clandestinidad los restos del naufragio galeguista; luego, se ajustó a la durísima realidad represiva de la época y diseñó una estrategia capaz de posicionar el galeguismo en la supervivencia franquista a la Guerra Fría; y por último, logró que la nación gallega no perdiese el estatus logrado en el 36 en el futuro régimen democrático.
Hombre inteligente, humilde y pragmático, alejado de los excesos de la épica y la ideología, supo entender la adversidad del contexto que le había tocado vivir y dejó en herencia a sus sucesores unas condiciones de lucha mucho mejores que las que le fueron legadas. Ahí es nada. La obra política de Piñeiro, sin embargo, no escapó a la crítica ni a la ruptura generacional que el galeguismo encaró con el avance de la descolonización en la Guerra Fría, la mejora de las condiciones de vida en el Desarrollismo y el avance democratizador del antifranquismo.
Los jóvenes que no habían vivido los años más duros de posguerra inscribieron su estrategia de ruptura generacional en el horizonte abierto a escala planetaria por los movimientos de liberación nacional. No pocos optaron por considerar incluso la lucha armada, apelando a una continuidad –más imaginaria que real– con el derrotado maquis. La fascinación por el reordenamiento de las fronteras en la Guerra Fría y las guerras de liberación nacional contrastaban, no obstante, con la correlación de fuerzas efectiva sobre la que se sostenía el régimen franquista.
Pero lo más importante de la escisión estratégica del galeguismo en aquellos años se articuló en torno al lugar que debía ocupar en su discurso la idea de nación. Para el galeguismo “piñeirista”, la nación debía ser una asunción colectiva, un prerrequisito fuera de cuestión. El funcionamiento democrático no era concebible sin asumir la nación como una instancia de legitimación común a todos los partidos, corrientes o grupos de interés, con independencia de sus ideologías. Galiza no era de nadie, porque era de todo el mundo. Llegado el caso, ser galeguista llegaría a ser posible incluso para el antiguo ministro franquista con los tirantes de la bandera de España.
Para los defensores de la ruptura generacional, por contra, Galiza debía ser situada en el centro del antagonismo y problematizada por oposición a España a fin de permitir la escisión del campo político en dos espacios de soberanía irreconciliables; dos sociedades disociadas en base a identidades excluyentes que antecederían al triunfo del galeguismo sobre el Estado por medio de la lucha de liberación nacional. Bajo esta perspectiva se confiaba la suerte de la nación al éxito de las opciones explícitamente nacionalistas, limitando cualquier pluralismo a los márgenes del campo político que le era propio.
Ramón Piñeiro ganó la Transición, aunque quizá sólo en parte y de manera paradójica. Galiza no perdió el tren del reconocimiento como nacionalidad histórica y el canon histórico, simbólico y cultural del galeguismo –heredado, conservado y enriquecido por su labor al frente de la Editorial Galaxia– se instauró con el gobierno autonómico. Los tres votos de Piñeiro, Casares y Casal (electos como independientes en las listas del PSOE) facilitaron la elección del primer presidente autonómico: un galeguista democristiano de nombre Xerardo Fernández Albor.
Sin el establecimiento del marco autonómico en los términos definidos por el “piñeirismo”, los éxitos posteriores del BNG –beneficiario directo del relato galeguista– no se podrían explicar. Tampoco se entendería la sorprendente metamorfosis galeguista de Fraga al dejar Madrid y regresar. Quienes se apartaron de esta suerte de hegemonía gramsciana articulada por Piñeiro fueron castigados: Vázquez ganó A Coruña, pero perdió el resto del país que luego ganaría Touriño; Rajoy, Pastor y otros no pudieron hacer carrera en tierras gallegas y UPyD o Ciudadanos se han quedado en fuerzas marginales. Quienes de entrada habían optado por las vías insurreccionales, acabaron asumiendo el autogobierno o derivaron en una lucha armada tan rechazada socialmente como políticamente irrelevante.
¿Y qué tiene que ver todo esto con Catalunya hoy? Pues bien, en la última década hemos asistido al progresivo abandono del catalanismo que hacía suyo el lugar que Piñeiro asignaba a la nación en el discurso: una Catalunya fuera de disputa, completa, dotada de pleno sentido y asumible por la inmensa mayoría, cuando no la totalidad, de quienes vivimos aquí. La Catalunya de los servicios públicos, de la inmersión lingüística, de la productividad y la innovación, del deporte y la cultura, de la apertura a Europa y el mundo, etc, etc.
En su lugar, el independentismo se ha declinado, unilateral, restringiendo Catalunya a ese “sol poble”, que ni a mitad del pueblo alcanza. En vano se apelea lo que ese “sol poble” pudo significar. La pragmática de las situaciones es mucho más poderosa que cualquier solipsismo de discurso pregeñado por los ideólogos de partido. La independencia como concreción política de la liberación nacional –el Estado como realización de la nación– ha pasado a ocupar el centro del antagonismo; a reordenar el tablero político desde una correlación de fuerzas tan falaz como fácilmente traducible en términos etnonacionales; y ello, a pesar de las notas de subalternidad añadidas en castellano por un hegemonismo impostado.
Los resultados son hoy conocidos: Ciudadanos ha crecido hasta ser el partido más votado; del catalanismo mediador de los Antoni Duran i Lleida, Pasqual Maragall y muchos otros, no ha quedado ni rastro en las instituciones; el procesismo gobierna el catalanismo y el 155 gobierna Catalunya. La hegemonía que tan útil fue a la conquista de las mayores cuotas de autogobierno se ha derrumbado sin por ello lograr realizar la independencia ni estar en condiciones de lograr mayor autogobierno. Los artífices de la declinación procesista del catalanismo se han exiliado, han sido encarcelados o siguen sin ser capaces de elegir un President. Los partidarios de la recentralización, la simetrización y la asimilación disputan ahora el espacio público y el poder político con más fuerza que nunca.
Visto lo visto, parece que hay buenas razones en Catalunya para repensar la idea de nación desde el ejemplo de figuras como Ramón Piñeiro. Sólo es un ejemplo histórico y distante, claro está. Las salvedades son muchas. Las que se quieran. No faltarán guardianes de la memoria y el relato partidista que ataquen su nombre. Pero su lugar para la idea de nación en el discurso político nos sigue interpelando. No atender a lo que nos puede enseñar cómo salir del embrollo actual en que nos han metido quizá sea visto como un error imperdonable dentro de pocos años.
Catalunya debería regresar salir cuanto antes de la disputa de legitimidades. Su lugar en el discurso político nos es de sobra conocido. Ya lo ha ocupado. No necesariamente tiene por qué ser un camino fácil, como tampoco idéntico el punto de llegada. A buen seguro son muchos quienes tienen, hoy por hoy, un interés directo en evitar que se pueda producir ese retorno de la nación a su lugar en el discurso democrático; un lugar donde Catalunya, y no sólo España, se haga plurinacional y se instancie como igual dignidad de nacimiento para quienes viven aquí, indistintamente de cualquier condición. Estamos a tiempo y es hora de hacer ese esfuerzo de consuno. Las generaciones venideras nos lo reclamarán cuando llegue el momento.